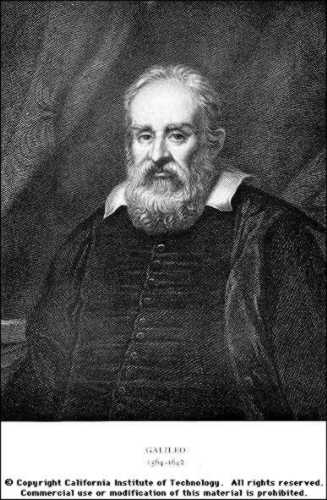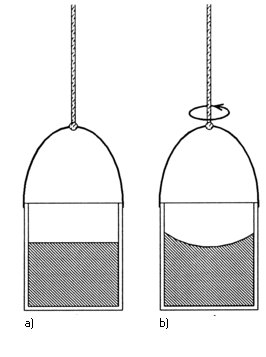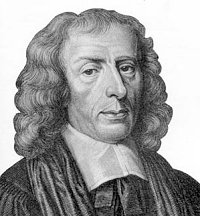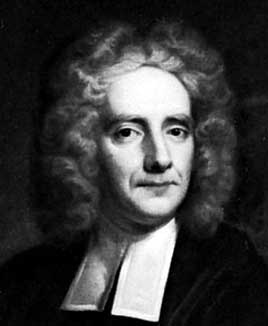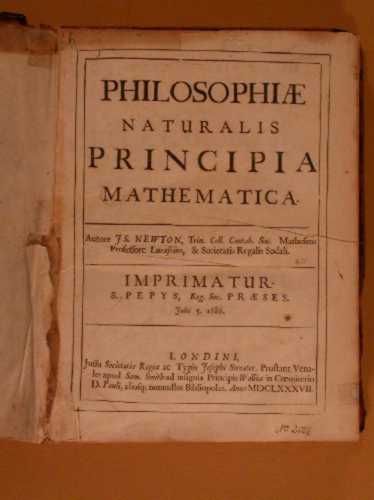Sensorium Dei
El concepto de espacio
en la obra de Newton
Por Roger Corcho Orrit
roger.corcho@wanadoo.es
Newton presupone la existencia del espacio,
una sustancia infinita , inmóvil e inmaterial, donde "flotan"
los objetos materiales. Pretende demostrar su existencia basándose en experimentos
científicos, pero en este artículo se argumenta que la física
clásica no es el tribunal adecuado para dirimir esta cuestión. En
la visión del mundo propuesta por Newton el espacio cumple, además,
una función central debido a que era el medio por el que Dios puede actuar
y ser "consciente" del universo; es decir, se sirve del espacio para
aclarar la omnipotencia divina, aunque su concepción se ve envuelta en
graves problemas teológicos y filosóficos.
Si las teorías
científicas aparecieran desvinculadas de la tradición, la historia
de la ciencia no tendría otro interés que el puro placer por recopilar
y desempolvar información olvidada. Pero la actividad científica
es fruto de un diálogo con ese pasado, por lo que dirigirnos a él
puede aportar una nueva luz sobre la comprensión de la realidad alcanzada
hasta ahora. En el caso concreto del concepto de espacio, es sabido que Albert
Einstein (1879-1955) recibió la influencia del físico Ernst Mach
(1838-1916) que, a finales del s. XIX, había cuestionado la validez de
los argumentos y de los experimentos mentales aportados por Newton para defender
su noción del espacio absoluto. En este sentido, Newton está vinculado
con Einstein, por lo que estudiarlo permitirá, entre otras cosas, entender
mejor la revolución relativista.
Por otro lado, en los textos pasados
fácilmente encontraremos afirmaciones insospechadas e incomprensibles a
nuestros ojos, que necesitan de una adecuada contextualización. Nuestra
forma de ver el mundo difiere totalmente de la que había en el s. XVIII
debido a que aun no había aparecido el concepto de energía y no
tenían los medios para que procesos como la fermentación pudieran
ser comprendidos. Según el mecanicismo (principio explicativo preponderante
en la época) la materia es esencialmente pasiva y solo puede transmitir
el movimiento mediante choques entre las partículas. Este esquema tan rígido
no dejaba sitio para que pudiera explicarse ni el magnetismo ni de la gravedad.
¿Cómo podemos explicar la espontaneidad que a menudo manifiesta
la materia inerte, cómo explicar los cambios y las transformaciones, cómo
dar razón de la acción a distancia?
Numerosos científicos
de la época consideraban que en la divinidad se hallaba la causa de estos
movimientos inexplicables. Para Newton, el diseño del universo era una
prueba palpable y manifiesta de su existencia y, para garantizar que Dios existe
sin estar desligado del mundo, concibió que el espacio era el sensorio
divino. Aunque en primer lugar vamos a explicar cómo defiende Newton desde
la física la noción de espacio absoluto.
1. El espacio
absoluto
 | Figura
1
Isaac Newton (1642-1727) mantuvo una larga disputa con Wilhelm Leibniz debido
al descubrimiento del cálculo infinitesimal, pero no fue este el único
frente que les enemistó. En relación con el espacio mantuvieron
posiciones diametralmente opuestas, tal y como se puso de manifiesto en el intercambio
postal entre Leibniz y Clarke.
(imagen tomada de http://scienceworld.wolfram.com/biography/Newton.html)
|
Newton (fig. 1) afirma que el espacio existe, pero
esta posición no está exenta de problemas. Si el universo es la
suma de espacio y materia, por definición el espacio no podrá ser
algo material. Nos vemos obligados o bien a afirmar que existe una sustancia etérea
y no material, donde se hallan las cosas (lo cual, como veremos, puede resultar
problemático); o bien identificaremos el espacio con la nada, con el vacío.
Pero si el espacio no es nada, carecerá de toda característica (incluso
de la tridimensionalidad, por ejemplo). Aunque no vamos a profundizar en estas
paradojas, las trampas que envuelven a este concepto explicarían, a su
vez, la disparidad de opiniones que se han producido a lo largo de la historia.
¿Qué entendía Newton por espacio absoluto? Una sustancia
inmóvil, infinita y homogénea, dotada de una estructura euclidiana
tridimensional tal y como exigen sus axiomas del movimiento. La homogeneidad significa
que no hay distinción alguna entre las diferentes partes o regiones del
espacio -que Newton denomina lugares-, por lo que cada objeto ocupará una
posición perfectamente determinada. Respecto al lugar, podremos afirmar
que un objeto se encuentra o bien en reposo absoluto, o que se mueve de forma
uniforme o acelerada. Por otro lado, un objeto describiría una trayectoria
claramente determinada y unívoca.
Lo que acabamos de afirmar no entra
en conflicto con las ideas comunes que tenemos sobre el espacio. Pero como afirma
el propio Newton, este espacio no puede ni verse ni distinguirse con "los
propios sentidos". ¿Cómo probará Newton su existencia,
cómo logrará convencernos? Y más si tenemos en cuenta el
escollo que trataremos a continuación.
1.1 El principio de inercia
El principio de inercia afirma que "un cuerpo suficientemente alejado de
otros cuerpos persiste en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo
uniforme." Una de las conclusiones que Galileo extrajo de este principio
es que resulta imposible distinguir entre el reposo y el movimiento rectilíneo
uniforme: ambos son estados relativos e intercambiables, dependiendo del sistema
de referencia escogido. Galileo recurre a una situación cotidiana para
hacernos comprender que la distinción entre ambos estados no solo es difícil,
sino que a la práctica resulta imposible:
"Encerrémonos
con algún amigo en el camarote principal bajo cubierta de un barco grande
y metamos con nosotros algunas moscas, mariposas y otros pequeños animales
voladores. Pongamos también una vasija grande de agua con algún
pez en su interior [...]. Cuando el barco esté detenido, obsérvese
cuidadosamente cómo estos pequeños animales vuelan con la misma
velocidad en todas las direcciones del camarote; cómo los peces nadan indistintamente
en cualquier dirección [...] Una vez observadas cuidadosamente todas estas
cosas, aunque no exista ninguna duda de que cuando el barco está quieto
todo debe ocurrir de ese modo, hacer que la nave se mueva con una velocidad cualquiera;
siempre que el movimiento sea uniforme y no oscile aquí o allá,
no percibiréis la más mínima variación en todos los
efectos mencionados, ni podréis descubrir a partir de ellos si el barco
se mueve o está quieto." (Galileo)
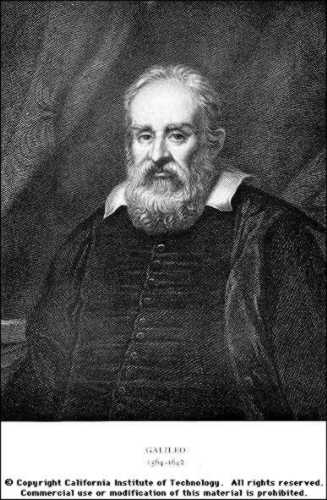 | Galileo.
Retrato de Sustermans |
A partir de una situación fácilmente
reproducible, Galileo nos enseña que no hay ningún experimento ni
ningún efecto que nos permita deducir si estamos moviéndonos o en
reposo. De aquí se derivan algunas consecuencias sumamente desagradables
para el intelecto, como por ejemplo, ¿existe realmente el movimiento? La
relatividad galileana hace del movimiento y del reposo dos estados equivalentes,
por lo que el propio movimiento deja de ser algo absoluto y sustantivo, convirtiéndose
en relativo y, en cierto modo, aparente y falso. El movimiento depende del sistema
de referencia, es decir de objetos que rodean al propio cuerpo y en ningún
caso podremos saber si es real o no.
Si aceptamos además que la trayectoria
de un cuerpo depende del sistema de referencias escogido , esto significará
que un mismo objeto podrá describirse con infinitas trayectorias (tantas
como observadores y como sistemas inerciales posibles), por lo que la noción
de trayectoria dependerá también del observador, careciendo de objetividad.
La situación no podía resultar más desoladora porque por
el camino hemos dejado de entender qué significa moverse y nos hemos quedado
en ascuas con algo aparentemente tan evidente como es la trayectoria de un cuerpo.
En todo caso, todas estas cuestiones apuntan a considerar que el espacio es relativo
y que no existe un sistema de referencias absoluto. ¿Por qué Newton,
que situó como primer axioma del movimiento el principio de inercia, se
empeñó en afirmar la existencia de un espacio absoluto? Para entenderlo
hay que tener en cuenta que la opción relativista no está tampoco
exenta de problemas. Ernest Nagel habla de "la desconcertante asimetría
entre velocidad absoluta y aceleración absoluta", asimetría
que fue aprovechada por Newton para defender su punto de vista.
1.2
La "desconcertante asimetría"
Si Galileo pudiera subir
con todos sus animales voladores y vasijas de agua en una lancha motora y esta
acelerara durante un periodo de tiempo suficientemente largo, comprobaríamos
que todos los cuerpos son impelidos hacia el fondo del barco. Habría, pues,
una diferencia entre estar acelerados o no, diferencia que se revelaría
en cualquiera de los experimentos que propone Galileo. Un observador externo atribuiría
esa fuerza al propio movimiento de la lancha, pero en el experimento de Galileo
no tenemos ninguna relación con el exterior. ¿A quien podemos atribuir
esa fuerza que lanza a los objetos hacia atrás? ¿Quién es
el causante? De nuevo, no existe solución, por lo que los físicos
se han visto obligados a inventarse unas fuerzas que han calificado como ficticias
(la fuerza centrífuga, por ejemplo, es una de ellas). Introduciendo fuerzas
irreales lo único que se pone en evidencia es que no pueden aplicarse las
leyes de Newton. Es como si tratáramos de realizar un experimento de suma
precisión en medio de un terremoto: con seguridad el experimento no funcionará.
Algo parecido ocurre cuando usamos sistemas no inerciales: las leyes de Newton
arrojan resultados que no se corresponden con la realidad. Pero la aparición
de esas fuerzas de origen desconocido nos ponen decisivamente sobre la pista de
que nos encontramos en plena aceleración, es un signo evidente y constatable.
Así como entre el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme no
hay una distinción determinante, la aceleración aparece con un signo
distintivo que se revela en cualquier experimento. Esta es la grieta que utilizará
Newton para defender su noción de espacio absoluto, tal y como veremos
en el siguiente punto.
Todo movimiento que no sea en línea recta está,
por definición, acelerado. Un cuerpo que tenga este movimiento no será
un sistema de referencias adecuado, porque en su interior se generarán
aceleraciones -aunque en algunos casos despreciables e irrelevantes- de las que
no podremos dar razón alguna y distorsionarán la trayectoria. Es
lo que ocurre cuando utilizamos la Tierra como sistema de referencia: aunque no
nos percatemos de ello, su movimiento de rotación y traslación modifica
casi imperceptiblemente la trayectoria de los cuerpos, tal y como queda probado
por el péndulo de Foucault.
¿Sería posible considerar
la existencia de algún sistema de referencias privilegiado, a partir del
cual se pueda dar razón de cualquier aceleración que se produzca
dentro de él y sin que tengamos que postular la existencia de fuerzas ficticias?
Aunque a la práctica se usan referentes físicos (la Tierra, el Sol
o las estrellas por ejemplo), para Newton solo hay una entidad que no presente
problemas: el espacio absoluto.
1.3 El experimento del balde de
agua
Podríamos suponer que el movimiento es siempre relativo a
los cuerpos físicos que nos rodean y entonces la velocidad y la aceleración
de un cuerpo solo existirían relativamente. En cambio, si viéramos
el efecto de fuerzas y aceleraciones desligados de cualquier sistema de referencias
físico, tendríamos que considerar que el movimiento no es relativo,
sino absoluto. Esta fue precisamente la intención de Newton al proponer
el experimento del balde de agua.
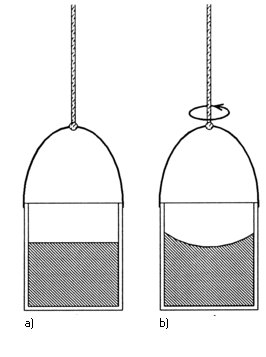 | Figura
2
a)Posición inicial (y final) del experimento del balde de agua, en
el que tanto el balde como el agua están detenidos y la superficie del
agua es plana.
b)El movimiento del balde arrastra consigo al agua, y su superficie
se torna cóncava.
(imagen modificada de http://www.peterallport.com/fig11.htm)
|
Partimos de un balde lleno de agua y colgado de una
cuerda (fig. 2). Al principio el cubo está en reposo y la superficie del
agua es plana. Hacemos rotar el balde, pero el agua tarda unos instantes en participar
de ese movimiento. Esto significa que durante un lapso de tiempo el agua está
acelerada respecto de las paredes del balde (y la superficie sigue siendo plana),
pero llega un momento en el que se mueve al mismo ritmo que el agua. En este punto
el agua está en reposo respecto del balde, pero con una diferencia: su
superficie ya no es plana, sino que es cóncava. El experimento termina
a la inversa de cómo empezó. Detenemos el balde, pero el agua mantendrá
por unos momentos su giro rotatorio (por lo que estará acelerado respecto
del balde) y su superficie seguirá siendo cóncava, hasta que llegará
un punto en el que todo volverá a encontrarse en reposo.
El elemento
clave para entender el experimento es la superficie del agua. Si repasamos con
atención cada parte del experimento, la conclusión a la que llegaremos
es que la forma de la superficie del agua es independiente del movimiento relativo
del agua respecto del balde y, al ser un signo evidente de que actúan fuerzas,
hemos de concluir que hay aceleraciones absolutas. Si la aceleración no
está en función de ningún cuerpo físico, es necesario
que exista un espacio absoluto en relación con el cual se produzca dicha
aceleración.
El gran problema es que Newton solo demuestra la existencia
de los movimientos acelerados respecto el espacio absoluto, pero en ese caso los
cuerpos con movimiento uniforme también tienen una velocidad respecto al
espacio absoluto. Pero entre movimiento y reposo no hay distinción racional,
lo que significa que dependiendo del sistema de referencia escogido o concluimos
que estamos en reposo o que nos movemos uniformemente. Siempre será respecto
a un sistema de coordenadas dado, pero será en cierto modo convencional.
En cambio, los movimientos acelerados lo son siempre y respecto a cualquier sistema
inercial. Podemos afirmar que son movimientos no relativos, sino absolutos, por
lo que podemos constatar que hay una disimetría entre velocidad y aceleración.
Así como el principio de inercia nos convence de que el movimiento es relativo,
con el experimento del balde tenemos que asumir que es absoluto. ¿No será
esta paradoja un síntoma de que la física clásica no es consistente?
En todo caso, es un síntoma de que esta cuestión no tiene solución
desde el punto de vista de la física clásica, aunque como veremos
en el siguiente punto, la obcecación de Newton por introducir en su sistema
el espacio absoluto podría tener razones teológicas.
2.
El sensorio divino
Newton no se conformó con postular el
espacio infinito, sino que lo denominó sensorio divino, con el objetivo
principal de dar una explicación a la omnipresencia divina. Omnipresencia
significa que Dios puede actuar en cualquier parte y momento, y la acción
parece exigir también la presencia (¿cómo si no podría
actuar sin estar presente?) La omnipresencia divina es una idea que ya se encontraba
en los salmos y fue desarrollándose a través de tradiciones cabalísticas
y del Talmud hasta llegar al s. XVII. Fueron numerosos los transmisores de esos
conocimientos tal y como refleja el libro de Max Jammer Concepts of space, y Newton
recibió sin duda esta influencia. ¿Pero cómo hacer comprensible
esta exigencia teológica? ¿Cómo conjugar este atributo con
un modelo del universo? Si identificamos el espacio con un sensorio de Dios garantizamos
que su capacidad de acción se extienda por todo el universo. Pero esto
exige que definamos una nueva sustancia, el espacio.
2.1 Una sustancia
extensa e inmaterial
En la visión del mundo de Newton hay Dios,
espacio y cosas. El espacio hace de intermediario, por lo que no puede ser un
elemento material (más bien las cosas se hallan en el espacio), pero al
mismo tiempo no puede identificarse con la sustancia espiritual porque ha de tener
extensión (puede medirse). Pero ¿puede una substancia espiritual
ser extensa? Aunque Newton no explora esta cuestión el filósofo
Henry More (fig. 3),
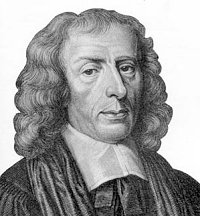 | Figura
3
Henry More
|
con anterioridad, había polemizado
con Descartes defendiendo este punto de vista. Para More -que estaba muy influenciado
por la Cábala- la existencia se identifica con la extensión, por
lo que no acepta la radical distinción cartesiana entre materia y espíritu.
Si hacemos de la extensión el atributo de la materia impedimos que otras
realidades, aunque no sean materiales, existan y ocupen un lugar en el universo.
En su lugar, More propone que la materia se defina por su tangibilidad, dureza,
impenetrabilidad, mientras que el espíritu, en lugar de identificarse con
el pensamiento, se definirá por ser actividad espontánea. El espíritu
se manifiesta en todos aquellos procesos donde se percibe un movimiento no atribuible
al más estricto mecanicismo, lo que le conduce a observar en la naturaleza
numerosas muestras de ese mundo espiritual. Al distinguir entre materia y extensión,
lo que pretende More, según Koyré, es:
"[E]vitar la geometrización
cartesiana del ser, manteniendo la vieja distinción entre el espacio y
las cosas que están en el espacio, las cuales se mueven en el espacio y
no solo relativamente unas a otras, y ocupan un espacio en virtud de una cualidad
propia y espacial o fuerza -impenetrabilidad- mediante la cual se resisten unas
a otras y se excluyen mutuamente de sus "lugares"". (Alexandre
Koyré, Del mundo cerrado al universo infinito. Siglo XXI editores (México,
1998))
No podemos dudar de la existencia del espacio porque es medible y,
como asegura Jammer, "as there are no accidents without substance, measurability
as an accident demostrates the substantiality of space". También se
caracteriza por ser penetrable e inmóvil (en oposición a la materia).
More defiende la divinidad del espacio enumerando veinte atributos que pueden
aplicarse tanto a Dios como al espacio: "Uno, Simple, Inmóvil, Eterno,
Completo, Independiente, Existente en sí mismo, Subsistente por sí
mismo [...] Incomprensible, Omnipresente, Incorpóreo..." El espacio,
al no ser material, no tiene partes, por lo que puede ser calificado como uno
y, también, como simple. Si aceptamos que es infinito, tendremos que aceptar
también que es inmóvil. Y de todo lo anterior se sigue que es eterno.
La eternidad y la infinitud del espacio casi exigen que lo identifiquemos con
Dios. Esto demuestra que la unión del espacio y Dios no fue una aportación
original de Newton y que debió conocer la obra de More, aunque no lo cite
explícitamente.
2.2 Un problema de interpretación
En las cuestiones 28 y 31 de su Óptica Newton establece la definición
de espacio como sensorio divino:
"[Dios] ve íntimamente las
cosas mismas en el espacio infinito, como si fuera en su sensorio"
(Newton,
Óptica, cuestión 28)
"[Dios] es mucho más capaz
de mover con su voluntad los cuerpos que se hallan en su sensorio uniforme e ilimitado"
(Newton, Óptica, cuestión 31)
En ambas citas intervienen tres
elementos: los objetos materiales, Dios y el espacio como intermediario. Una lectura
posible de estos textos fue la proporcionada por Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).
Según este filósofo (fig. 4),
 | Figura
4
Leibniz
|
el espacio y el tiempo permitirían
a Dios estar en contacto con su creación, del mismo modo que la vista y
el oído nos permiten conocer el mundo. Pero si esta interpretación
es cierta, significaría que Dios no puede contactar directamente con el
universo, con lo que peligra la idea de omnipotencia divina (lo que según
el parecer de Leibniz podría acabar conduciendo al ateísmo).
El teólogo Samuel Clarke (1675-1729) respondió a las críticas
de Leibniz afirmando que este había interpretado la expresión sensorium
Dei de forma errónea como "el órgano de la sensación",
mientras que debía haberse entendido como el "lugar" de la sensación.
¿Qué significa esto? En el ser humano los órganos son la
causa de las representaciones mentales, pero es en la mente donde somos conscientes
de las representaciones y de la información aportada por los sentidos.
Clarke asegura que, para Newton, espacio y tiempo no son órganos, no son
un medio de percepción, sino el lugar donde Dios es "consciente"
del universo. Dios sería consciente del universo del mismo modo que en
nuestra mente somos conscientes de las percepciones. En una película de
Woody Allen el protagonista se refiere a un amigo suyo, que considera que nada
es real en absoluto y que todo existe en el sueño de un perro. El universo
newtoniano, del mismo modo, existiría en la mente divina, con la diferencia
de que Newton no espiritualizaría la realidad. La materia existe en el
espacio, que es el lugar donde Dios capta su creación.
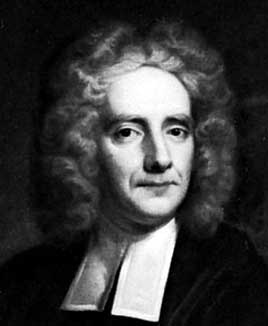 | Samuel
Clarke |
A pesar de las diferencias, ambos pensadores
basan su interpretación en la teoría representacional de la percepción.
Según esta teoría, no captamos la realidad en sí misma, sino
la idea que se forma en nuestra mente de las cosas a partir de los datos que nos
transmiten los sentidos. Como hemos visto, la interpretación de Leibniz
hace del espacio newtoniano el órgano sensitivo que permite a Dios hacerse
una idea del mundo (lo que resulta para Leibniz manifiestamente absurdo), mientras
que Clarke convierte al mundo en un equivalente a ideas que son captadas por Dios.
Ambas interpretaciones son defendibles a partir de los textos citados de Newton
aunque, sea cual sea la interpretación que escojamos, nos encontraremos
con el mismo problema: el de la comunicación de las sustancias.
2.3
La comunicación de las sustancias
Para Leibniz, solo podemos
admitir la existencia del espacio identificándolo con el sensorio divino,
si antes hemos respondido a la cuestión de cómo dos cosas totalmente
heterogéneas pueden llegar a comunicarse. Si pensamos que el sensorio es
el "órgano" de la sensación, tendremos que explicar cómo
se produce la influencia de la materia en un ente espiritual como Dios. Por el
contrario, si pensamos que es el "lugar de la sensación", tan
solo hemos trasladado el problema de sitio, sin haberlo solucionado.
Leibniz
acusa a Newton de no plantearse este problema y de creer de que la afirmación
de la presencia divina era ya la solución. Pero si aceptamos la espiritualización
del espacio nos encontraremos con esta barrera infranqueable. Leibniz remacha
esta cuestión afirmando: "Es necesaria otra cosa más que la
sola presencia para que una cosa represente aquello que ocurre en otra. Hace falta
para eso alguna comunicación explicable, algún tipo de influencia".
En Newton no se da esta explicación y, además, Leibniz desea dejar
bien claro que espacio y tiempo son términos que dependen del mundo, por
lo que si los conectamos con Dios, estamos mundanizando a Dios (lo que podría
conducir a la acusación de herejía).
La física es estéril
para decidir sobre la cuestión del espacio absoluto, mientras que el Newton
teólogo se encuentra con problemas filosóficos que es incapaz de
superar. Pero ¿existía alguna alternativa a la opción newtoniana?
Leibniz, su principal crítico, desarrolló una concepción
del espacio totalmente diferente, basándose en la idea de relación.
(Endnotes)
1 La tendencia a saltar de la física
a la teología no es solo propia de épocas carentes de un claro criterio
de demarcación científico. Al contrario, a lo largo del siglo XX
hemos tenido ocasión de oír hablar de Dios a numerosos físicos.
Stephen Hawking, por ejemplo, no duda en afirmar, en las últimas líneas
de Historia del tiempo, que "si descubrimos una teoría completa [...]
sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces
conoceríamos el pensamiento de Dios".
2 Albert Einstein, Sobre
la teoría de la relatividad especial y general, Alianza Editorial (Madrid,
2000)
3 Si dejamos caer una piedra desde un tren que se mueve con una velocidad
constante, un observador situado en el suelo apreciará que la piedra describe
una trayectoria parabólica (debido a la suma de una componente vertical
causada por la gravedad y una componente horizontal que se imprime en él
debido al movimiento del propio tren); el observador situado en el tren, en cambio,
verá que la piedra cae verticalmente y con una trayectoria perpendicular
al suelo horizontal porque la componente horizontal se anula al pertenecer también
al sistema de referencias.
4 Woody Allen, Shadows and fog (1982)
Bibliografía
Alexander, H. G. (ed) The Leibniz-Clarke
correspondence, Manchester University Press (Manchester, 1998) En las citas
de este artículo hemos utilizado la traducción castellana: Eloy
Rada (ed.) La polémica Leibniz-Clarke, Taurus (1980, Madrid)
Capek, Milik (ed.) The concepts of space and time. Their structure and
their development. Boston Studies in the Philosophy of Science. Vol. XXII
Dordrecht/Boston: Reidel, 1976
Jammer, Max, Concepts of Space: the
history of theories of Space in Physics Dover publications (New York, 1993)
Koyré, Alexandre, Del mundo cerrado al universo infinito,
siglo XXI editores (México, 1998)
Nagel, Ernest, La estructura
de la ciencia, Paidós (Barcelona, 1991)
Newton, Isaac, Principios
matemáticos de filosofía natural, Alianza Editorial (Madrid,
1998)
Vailati, Ezio, Leibniz and Clarke - A study of their correspondence,
Oxford University Press (New York, 1997)
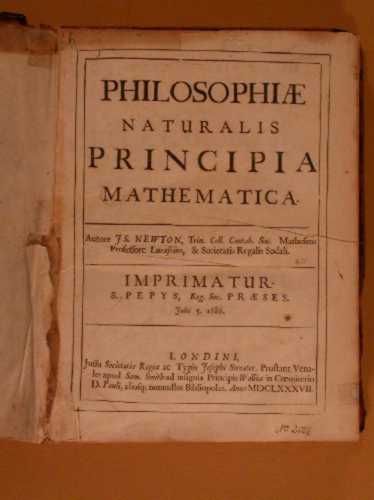 | Isasc
Newton.- PHilosofiae Naturalis Principia Matematica, 1687, London |